Código 46
 jueves 18 de diciembre de 2008.
jueves 18 de diciembre de 2008.
 Andy Tow
Andy Tow
 En Code 46, una mujer es internada para borrar de su memoria el encuentro que tuvo con un hombre. En la trama futurista de este filme, ese encuentro violaba el «código 46», que prohibía ciertas relaciones por razones cromosómicas.
En Code 46, una mujer es internada para borrar de su memoria el encuentro que tuvo con un hombre. En la trama futurista de este filme, ese encuentro violaba el «código 46», que prohibía ciertas relaciones por razones cromosómicas.
Una laguna mental con similar numerología se manifiesta entre columnistas, opinólogos, comentaristas, funcionarios e incluso el Primer Caballero. El principal síntoma de este fenómeno es la afirmación que la fórmula presidencial que triunfó en 2007 obtuvo el 46% de los votos.
Esto no me llamaría la atención si no fuera que tanto la sumatoria de todos los distritos del escrutinio definitivo de la Dirección Nacional Electoral como la efectuada por la Asamblea Legislativa que la proclamó coinciden en que la fórmula del Frente para la Victoria obtuvo 45,3% de los votos positivos. Redondeando al entero, 45 por ciento.
La diferencia rondaría los 140.000 sufragios, de manera que como diría la Presidenta no es un tema menor.
No obstante, reconozco que tiene algún sentido invocar el «código 46» en el binomio Fernández de Kirchner – Cobos. Como en el filme, esta relación no promete viabilidad alguna, acaso debido a factores de genética partidaria.
 Opinión | Sin Comentarios »
Opinión | Sin Comentarios »
Elecciones en Santiago del Estero
 lunes 1 de diciembre de 2008.
lunes 1 de diciembre de 2008.
 Andy Tow
Andy Tow
Retomando la actualización de datos, presentamos los resultados de las elecciones de Gobernador y Vice y Diputados Provinciales en Santiago del Estero del 30 de noviembre de 2008.
Como venimos haciendo con numerosos comicios desde 2005, incluimos acá y acá mapas digitales realizados en MAPresso (requiere Java) con resultados por departamento.
Una de las características más interesantes de MAPresso es la posibilidad de crear cartogramas, que son mapas cuya forma se distorsiona para ajustarla a los valores de determinada variable cuantitativa. Así, en lugar de la geografía normal, obtenemos una representación visual proporcional de cierto atributo de interés, por ejemplo la población o la magnitud de distrito.
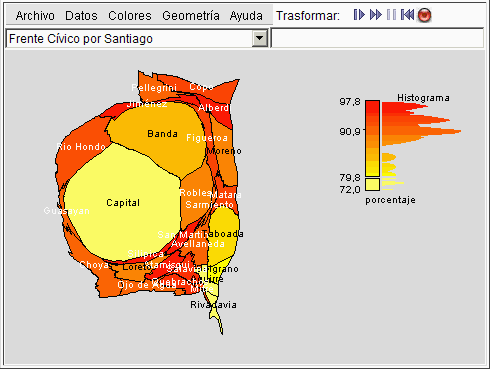
Para hacer cartogramas con MAPresso, primero instalamos Java y luego cargamos un mapa digital del Atlas, por ejemplo este, este o este. Puede que tarde unos segundos en iniciar Java y cargar el control, dependiendo de la velocidad de procesamiento.
En el menú Geometría, desmarcamos las Herramientas de Zoom y seleccionamos Definir cartograma. Tomamos los valores de geometría inicial y ponderación por defecto y le damos OK.
Ahora podemos iniciar la corrida del cartograma sobre la base de la ponderación de electores hábiles, lo que ajustará el tamaño de los departamentos al número de inscriptos en el padrón electoral. Debe tenerse en cuenta que solamente podemos correr cartogramas a partir de valores absolutos.
En el menú Geometría seleccionamos Iniciar cartograma, o bien en el control de Transformar arriba a la derecha, Avanzar varios  . Esto inciará la corrida del cartograma. El proceso se detiene seleccionando Pausa
. Esto inciará la corrida del cartograma. El proceso se detiene seleccionando Pausa  o Detener
o Detener  .
.
Podemos visualizar los nombres de los departamentos seleccionando Etiquetas de polígonos en el menú Geometría, y volver a la geografía normal con Polígonos.
 Mapas, Santiago del Estero | 8 Comentarios »
Mapas, Santiago del Estero | 8 Comentarios »
Escrutinio definitivo
 viernes 27 de junio de 2008.
viernes 27 de junio de 2008.
 Andy Tow
Andy Tow
Volvemos al blog luego que una gripe rampante por un rato nos quitara todo interés en lo mundano.
La Dirección Nacional Electoral publicó recientemente los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones presidenciales y legislativas del 28 de octubre de 2007. Estos resultados son coincidentes con los que aparecen en varias Secretarías Electorales distritales en el sitio de la Cámara Nacional Electoral.
Con todo, los resultados de la elección de Presidente y Vice no coinciden con el cómputo final realizado por la Asamblea Legislativa que proclamó la fórmula ganadora. El Código Nacional Electoral obliga a oficializar el resultado a los 15 días del comicio y al parecer, la comisión encargada de la sumatoria de los resultados definitivos usó un escrutinio previo de la Dirección Nacional Electoral, del que aquí se puede obtener una copia.
En efecto, la sumatoria de los distritos de ese escrutinio no-tan-definitivo coincide con la lectura de cantidad de votos y porcentajes en la reunión de la Asamblea. Este fue el resultado que publicamos en el Atlas como el final. Respecto al último escrutinio, actualizamos la cantidad de electores hábiles y por lo tanto el porcentaje de concurrencia.
Pero, ¿cuál es el resultado «verdadero»? ¿El de la Asamblea Legislativa, encargada del cómputo final y la proclamación de los ganadores según el artículo 120 del Código Nacional Electoral? ¿O este último, completo y revisado? Si supuestamente las Juntas Electorales enviaron sus resultados a los 15 días del comicio y en base a ellos la Asamblea se pronunció, ¿por qué luego publican otros resultados?
Como sea, hicimos la sumatoria y hay unos 6.100 votos de diferencia, alrededor de 0,03% del total de emitidos. Los porcentajes para cada fórmula no muestran diferencias significativas, de manera que se trata de una discrepancia inofensiva. No sería tampoco la primera vez. Aún en esta era informática, los escrutinios definitivos-definitivos tardan meses.
 Nación | 6 Comentarios »
Nación | 6 Comentarios »
El voto racial (II)
 martes 10 de junio de 2008.
martes 10 de junio de 2008.
 Andy Tow
Andy Tow
La cadena de noticias CNN publica una serie de exit polls (encuestas a salida de urnas) de las primarias demócratas en 38 de los 50 estados de la Unión.
En la entrada anterior llamamos voto racial a la correlación positiva y significativa entre proporción de población negra y voto a Obama en las primarias demócratas a nivel condado. Agregamos que esto podía ser interpretado como la importancia que a nivel local se le otorga a la raza del candidato a la hora de votar.
Como CNN pregunta si la raza del candidato era importante para el votante en 31 estados, nobleza obliga a comparar los resultados.
El primer mapa indica los porcentajes de encuestados en las primaras demócratas que respondieron que «sí» a que la raza del candidato le era importante. El segundo mapa muestra lo que hemos llamado el voto racial.
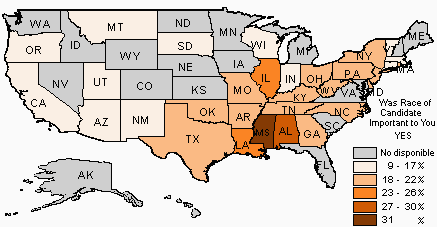 |
| Elaboración propia en base a datos de CNN Election Center. Porcentajes de respuestas «sí» a «¿fue la raza del candidato importante para Ud.?» en exit polls de primarias demócratas. |
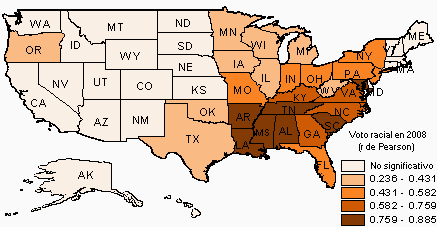 |
| Elaboración propia en base a datos de David Leip, resultados de voto popular en primarias o caucus. Para Dakota del Norte y Alaska, datos del respectivo comité demócrata. En Michigan, se imputan como para Obama los votos no comprometidos. |
 Mundo | Sin Comentarios »
Mundo | Sin Comentarios »
El voto racial
 jueves 5 de junio de 2008.
jueves 5 de junio de 2008.
 Andy Tow
Andy Tow
Barack Obama es el primer candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos que proviene de la minoría negra. La cuestión de cuán importante es su origen racial para el electorado nos parece ineludible.
Una primera aproximación intentaría relacionar los porcentajes de población negra con los de voto a Obama en las primarias demócratas a nivel de estados. Pero la correlación en los 50 estados es escasa y no significativa (r = 0,150 con p<0,292). Resulta conveniente entonces analizar el problema a un nivel más desagregado.
Los siguientes mapas muestran la distribución de la población negra según el último censo y el voto a Obama a nivel de condados. Puede notarse coincidencia en la región Sur, sobre todo en los estados del llamado «Deep South». Pero en el resto, la coincidencia es escasa o nula.
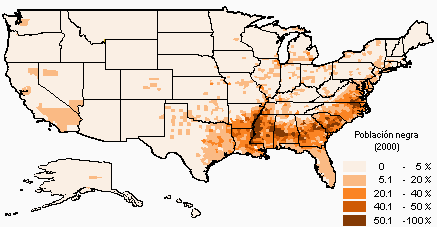 |
| Elaboración propia en base al Censo 2000, U.S. Census Bureau. Población negra, una sola raza. |
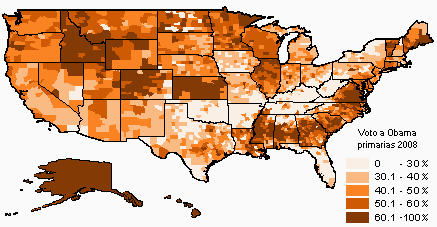 |
| Elaboración propia en base a datos de David Leip, resultados de voto popular en primarias o caucus. Para Dakota del Norte y Alaska, datos del respectivo comité demócrata. En Kansas, resultados de delegados por distrito senatorial estatal. En Michigan, se imputan como para Obama los votos no comprometidos. |
 Mundo | 6 Comentarios »
Mundo | 6 Comentarios »
De Rusia con amor
 viernes 30 de mayo de 2008.
viernes 30 de mayo de 2008.
 Andy Tow
Andy Tow
 En una entrada anterior, señalamos al pasar que la distribución de las edades de los dirigentes al asumir y al finalizar el mandato se aproxima una distribución de densidad normal o gaussiana.
En una entrada anterior, señalamos al pasar que la distribución de las edades de los dirigentes al asumir y al finalizar el mandato se aproxima una distribución de densidad normal o gaussiana.
Su presencia en las bases arcontológicas de los últimos 250 años sugiere fuertemente que esta forma de la distribución es una regularidad histórica. Es independiente de la forma que adopta en cada momento o lugar la pirámide de la población total y la pirámide de la población ocupada. También se reitera no importa el régimen político. La distribución de las edades se aproxima a la normal tanto en autocracias como en democracias.
La semana pasada, intrigado por esta regularidad, hice lo de siempre: busqué por Google. Entre la madeja usual de información inútil, encontré un resumen de una comunicación presentada al IX Simposio internacional ruso-coreano de ciencia y tecnología sobre regularidades estadísticas en la administración del Estado ruso, de V.V. Gubarev y O. Alsova de la Universidad Técnica Estatal de Novosibirsk.
Como la idea de pagar 29 dólares por leer un artículo académico de 2 páginas no me resultaba muy atractiva, busqué a los autores (otra vez por Google) y les mandé un mail. Casi me había olvidado del asunto cuando hoy recibí por mail el artículo original en ruso. Con la ayuda de un traductor online, pude leerlo (mejor dicho, interpretarlo).
 Mundo | Sin Comentarios »
Mundo | Sin Comentarios »
La banalidad de alquilar (II)
 viernes 30 de mayo de 2008.
viernes 30 de mayo de 2008.
 Andy Tow
Andy Tow
Leemos en el Clarín de hoy que un economista dice que, después del Estado, los que más se beneficiarían del esquema impositivo que se aplica al agro son los que alquilan los campos y no quienes los trabajan.
Nos llama la atención, porque hace un mes, leíamos que para otro economista hablar de la concentración de la tierra es un tema banal porque dos tercios de la siembra no la hacen los dueños.
El tema no parece ser tan banal desde el punto de vista del reparto de la riqueza producida por el agro. La cuestión de la distribución de la tierra tampoco a nuestro criterio es insustancial a los actores del conflicto rural.
También despertó nuestra sorpresa que Elisa Carrió haya declarado en relación al conflicto que «no se trata de un capricho: directamente para los medianos productores no hay rentabilidad».
Pero Elisa, error político imperdonable. ¡Se olvidó del infaltable «pequeños y»! ¿O habrá notado que la receta de la protesta rural pasa también de ellos?
 Opinión | 1 Comentario »
Opinión | 1 Comentario »
Arcontología estadística
 domingo 25 de mayo de 2008.
domingo 25 de mayo de 2008.
 Andy Tow
Andy Tow
Nuestras indagaciones arcontológicas han incluido ránkings de autócratas, anácratas y demócratas, una descripción de las edades según régimen político y una línea histórica de cambios de mandatarios.
Hemos notado recientemente que no somos los primeros ni los únicos que hemos recopilado cronologías de mandatarios a fines de análisis cuantitativo.
Archigos es una base de líderes entre 1874 y 2004 cuya última versión es de febrero de 2008. A fin de presentarla al público más amplio, sus creadores escribieron un artículo a publicarse en una revista especializada en 2009.
Los autores del libro The Logic of Political Survival (2003) también han puesto a disposición su base de líderes a fines de replicación.
Les echamos un vistazo y notamos que tienen mucho en común con la nuestra. Las variables básicas son país, nombre del mandatario, fecha de inicio y de finalización de mandato.
Al igual que nosotros, Archigos registra año de nacimiento y fallecimiento, género del mandatario y veces que ocupó el cargo. Como valor agregado, Archigos identifica al líder efectivo de cada país e indica si accedió al poder de manera regular o irregular así como cuál fue su destino político hasta un año después de dejar el poder: exilio, prisión o muerte. También codifica la manera irregular en que cada líder dejó el poder, pero para descargar esa información aparentemente habrá que esperar que publiquen el libro.
A quien le interesen las bases de datos de política comparada en general, puede echar un vistazo a la lista de enlaces en Correlates of War.
La existencia de estas otras bases de mandatarios, lejos de desanimarnos, provee abundante información para enriquecer la nuestra aún en proceso de construcción.
 Mundo | 3 Comentarios »
Mundo | 3 Comentarios »
Top 100 anácratas
 domingo 25 de mayo de 2008.
domingo 25 de mayo de 2008.
 Andy Tow
Andy Tow
Concluimos nuestros ránkings de mandatos superiores más extensos de los últimos dos siglos con la lista de los 100 top «anácratas».
Definimos anacracia1 como aquel régimen político que se halla en un punto intermedio entre autocracia y democracia.
La anacracia es un tipo de régimen mixto e incoherente, con elementos tanto autocráticos (por ejemplo, débiles o inexistentes restricciones a la autoridad ejecutiva) como democráticos (por ejemplo, elecciones competitivas). En un análisis puntual, la anacracia constituye una «dictablanda» cuando predominan los elementos autocráticos o una «democradura» cuando predominan los elementos democráticos. Aquí nos limitaremos a los mandatos anacráticos en general, sin distinguir entre estas dos subcategorías.
Para clasificar como anacrático a un mandato otra vez usamos la base Polity IV, que reune las características de los regímenes políticos de todos los países independientes con más de 500.000 habitantes entre 1800 y 2006. Polity IV asigna a cada asociación política un valor discreto para cada año dentro de una escala que va desde -10 (monarquía hereditaria) a +10 (democracia consolidada).
Aquí seguimos la recomendación de agrupar estos valores en tres categorías de regímenes: autocracia (-10 a -6), anacracia (-5 a +5) y democracia (+6 a +10). Este ránking incluye por lo tanto mandatos con puntaje de entre -5 y +5 calculado como promedio de los puntajes de la respectiva asociación política para esa escala en los años de ejercicio de cada mandato.
La lista es de mandatos superiores iniciados entre 1800 y finalizados a mediados de 2005, de modo que no incluye mandatos vigentes o terminados después. Son mandatos unitarios, es decir que cuentan desde que se inician hasta que se interrumpen, y no se acumulan los mandatos con interrupciones. Además del cargo y país, se detalla el período, duración en años y edad al asumir. En algunos casos se indica entre corchetes la sigla del partido del mandatario.
- También conocida como «anocracia». Aquí usamos «anacracia» para evitar connotaciones escatológicas. [↩]
 Mundo | 4 Comentarios »
Mundo | 4 Comentarios »
Gerontocracia
 sábado 17 de mayo de 2008.
sábado 17 de mayo de 2008.
 Andy Tow
Andy Tow
Según la Real Academia Española, gerontocracia es «gobierno o dominio ejercido por los ancianos».
¿Qué gobierno es más gerontocrático? O para ser más preciso, ¿en qué régimen político los que mandan tienen mayor edad?
Con frecuencia se cree que en general los regímenes no democráticos son más gerontocráticos. Los datos que hemos recopilado parecen desmentir esa idea. Son las democracias y no las autocracias las que muestran mayor tendencia que sus mandatarios superiores tengan edades más altas.
Abajo se presentan los histogramas de las edades al asumir de los mandatarios superiores autocráticos, intermedios y democráticos de países independientes de más de 500.000 habitantes de los últimos dos siglos. La línea roja punteada indica la media para el total. La clasificación en régimenes políticos se basa en el promedio para los años de mandato de los valores de Polity IV.
|
|
| Elaboración propia en base a Rulers y Polity IV. Mandatos superiores iniciados entre 1800 y 2005. No incluye los de aquellos mandatarios que tenían menos de 18 años al asumir, 1% del total, la mayor parte de ellos reyes y emperadores no democráticos. |
 Mundo | 1 Comentario »
Mundo | 1 Comentario »
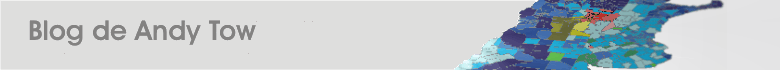
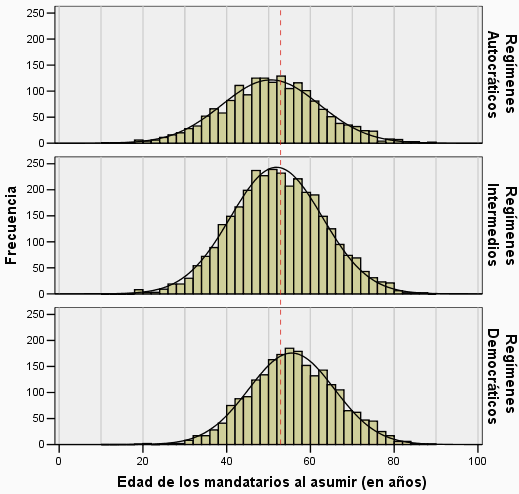



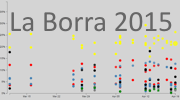


















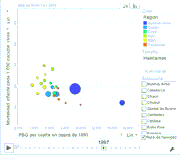

Comentarios recientes